

Luis Miguel de Dios: «Perder el lenguaje es el primer paso para perder la identidad»
El periodista y escritor, que publica su primera novela, reflexiona sobre la vida en los pueblos y advierte: «Se sigue prefiriendo una oposición a Correos que quedarte con las tierras del padre»
He aquí una referencia indiscutible del periodismo contemporáneo en Castilla yLeón. Luis Miguel de Dios (Guarrate, Zamora, 1954). Discípulo aventajado de Miguel Delibes en su ... vertiente periodística, se estrena en el mundo de la novela con Todas las muertes de 'El Sentenciao', en la que el lector puede encontrar una tan espléndida como entretenida obra que reúne historia, vocabulario, acción, amistad, familia, campo, tradiciones, creencias, costumbres... En definitiva, personajes rurales y sus vidas, con todas sus bondades y sus miserias con un resultado que muestra que también en este ámbito 'Luismi' de Dios es alumno aplicado del autor de El Hereje,
–¿La cabra tira al monte? Ubica su primera novela en el mundo rural, el campo, vecinos de pueblos... Su escenario vital.
–Y anécdotas, refranes, nombres, motes... Todo eso está muy vinculado al mundo rural, pero es que creo que yo no sé escribir sobre el mundo urbano. A lo mejor algún día llego a hacer algo de la ciudad, pero ahora...
–¡Si ha sido usted muchos años urbanita! Valladolid, Madrid...
–He estado con la cabeza siempre puesta sobre todo en los problemas de mi pueblo, la gente que se iba, la agricultura... Sufro cuando sube el precio del gasóleo agrícola, cuando baja el de la cebada. Lo he tenido muy metido en el alma y lo sigo teniendo ahí. Hombre, he vivido 35 años en Valladolid y 5 en Madrid y al final creo que mi cabeza nunca ha salido de mi pueblo.
–Podía pensarse que Todas las muertes de' El Sentenciao' está ambientada en un lugar y en una época de ficción. ¡Pero es que existieron!
–El 90% de la novela es ficción porque el personaje es una creación mía, pero la anécdota de arranque existió: en el pueblo al lado del mío, al padre de un íntimo amigo mío lo pusieron Emeterio porque a su hermanastro mayor lo mandaron a la Guerra de África. Y se llaman 'Emeterio grande' y 'Emeterio chico'; el primero volvió vivo de África. Se me iluminó la bombilla, decidí primero hacer un cuento y al ver que daba para mucho más tenía que crear un mundo vinculado a ese hombre y es cuando pensé en seguir con la II República, la Guerra Civil, la represión, la División Azul...
–Llama la atención la enorme labor de documentación que se aprecia que tiene la novela.
–Fue uno de mis grandes retos: que nadie al leerla pudiera decir que los acontecimientos históricos no son rigurosamente ciertos. Me documenté mucho de la Guerra del Rif y de la División Azul y descubrí un mundo histórico impresionante.
–Encima lo ha pasado bien.
–Bueno, he sufrido también por una cosa: ¿Cómo se pueden matar 13.000 soldados como este que viene de un pueblo de Tierra de Campos, de la Guareña, de Aliste o de la Sierra de Ávila, en una semana, desde el desastre de Annual a la matanza de Monte Arruit? Cuando lees eso... ¡es que te sangra el alma! Un señor que está en 1920 en su pueblo, resistiendo para vivir, sin luz, sin agua corriente y de repente se tiene que ir allí y asiste al Desastre de Annual y ve que matan como a conejos a un montón de chavales como él; que llega a Monte Arruit y que de 3.600, más los que se van incorporando, no quedan más que 60, degollados, abiertos en canal...
–Echando mano de la definición de esta era que hacía Manu Leguineche, «tiempos tan internetizados», a algunos la época de su novela, pese a no ir más allá de 100 años, le puede sonar a un medievo mental.
–Ni eso. Más atrás. Es que hace solo cien años, pero hay gente que la ha leído y se pregunta si eso fue así. ¡Pues claro, pero no nos lo han contado! Mi abuelo estuvo en la Guerra de África.

–En un momento de la novela, Alarico, el protagonista, tira «del orgullo secular del campesino castellano». De los polvos del orgullo de aquellos tiempos, ¿los lodos de la despoblación actual?
–Está muy enlazado. Hay mucha gente aquí y ahora, agricultores medios, que todavía piensan que son ellos, sus apellidos y demás y eso nos ha perjudicado mucho, sobre todo por una razón fundamental: Igual que en Cataluña o Madrid sí, aquí no hubo espíritu empresarial ni comercial; aquí el que tenía un cacho de tierra, cristiano viejo. Veníamos de la hidalguía de la Edad Media y eso ha llegado hasta casi ahora: seguimos prefiriendo una oposición a administrativo de Correos que quedarte con las tierras del padre.
–¿La despoblación ya no tiene enmienda?
–Creo que no hay que perder la esperanza. Se han puesto de moda la España vacía, la vaciada y la despoblada, pero no se han hecho cosas concretas. Hay que moverse de otra manera. No sé como, ¿eh? Eso sí, hay que poner mucha parte de nosotros mismos y en eso hemos sido muy victimistas. ¡Vamos a hacer algo también! Sobre todo, algún tipo de política que deje a los jóvenes aquí.
–No pide nada usted...
–Claro, claro, ese es el problema.
–Esas políticas son poco menos que utopía.
–Pero la utopía es ir avanzando hacia un horizonte. Si no se intenta, no se va a lograr nunca.
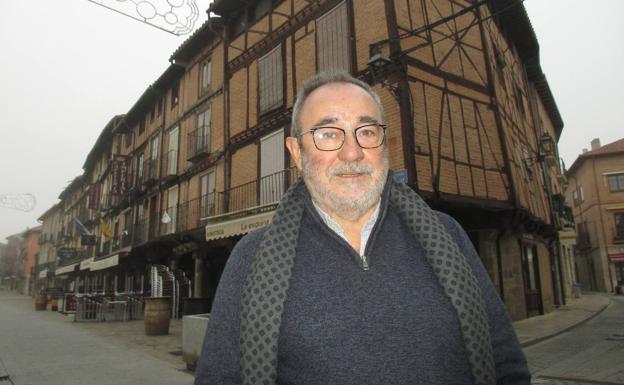
–Es de resaltar el tan vasto como rico vocabulario rural que aparece en su novela, con términos muchos ya en desuso, cuandono perdidos. ¿Un pueblo empieza perdiendo la gente y luego sus vocablos o viceversa?
–Cuando pierdes los vocablos estás perdiendo parte de tu identidad, de tu forma de entender el mundo y cuando pierdes ésta, pierdes el futuro. A esta tierra nuestra le ha hecho tanto daño como la bajada de precios agrícolas palabras como paleto, maqueto, garrulo...
–No le entiendo...
–La gente, cuando se iba de aquí y lo miraban en Madrid o en el País Vasco y le llamaban maqueto, lo primero que buscaba era borrar la huella y, cuando borras tu huella, pierdes la identidad completa. El lenguaje es el primer paso para perder identidad, aunque cuando pierdes identidad olvidas el lenguaje porque estás perdiendo algo tan fundamental como tu propio yo. Cuando tú dejas de ser de Guarrate o de Villavicencio y empiezas a ser de Vallecas o de Basauri cambian mucho las cosas, que es lo que le ha pasado a mucha gente nuestra. Estoy convencido de que el lenguaje, los vocablos, la manera de hablar de cada pueblo, pago o municipio es lo primero que no deberíamos perder.
«En el periodismo es fundamental que te entienda quien te lee»
LUIS MIGUEL DE DIOS
–El lenguaje es la herramienta esencial de unperiodista. ¿Está hoy más amenazado que nunca por la invasión de anglicimos y la terminología internetiana?
–¡Completamente! Igual que está amenazado el periodismo como yo lo entiendo, esencia de muchas cosas. Cuando abres un periódico y ves 'smartphone' o 'influencer'... ¿No lo podemos traducir? ¿Por los términos tecnológicos hemos renunciado al castellano? Nuestro idioma tiene fuerza suficiente para hacer frente a cualquier desafío.
–Se prefiere decir 'fake' a bulo.
–Cuando tenemos una palabra preciosa que es paparrucha. O trola. O mentira. Y las que no tenemos, el genio del idioma te las inventa. No tenemos por qué recurrir al inglés.
–¿El novelista Luis Miguel de Dios nace como sustitutivo del periodista Luis Miguel de Dios?
–No. Nace como complemento. Yo no podía haber escrito esta novela sin haber sido periodista porque hay un componente alto de crónica y una forma de contar basada en lo que he contado como periodista. Siempre echas literatura al juego de las metáforas, pero en el periodismo lo fundamental es que te entiendan y quien te lea sepa lo que le dices. Pero en la novela hay otra cosa, otro tipo de planteamientos lingüísticos. En la medida de lo posible siempre voy por la claridad.

–En 'Castilla habla' su padre, Wenefrido, le dice a Delibes sobre los agricultores de los 80: «Si medimos las horas, no sacamos ni el jornal base». Cuarenta años después sigue vigente.
–Es el gran problema del campo. Ahora no hay esa cantidad de horas, porque los tractores son grandes, pero los ganaderos o los viticultores meten muchas horas. Me acuerdo cuando de joven me levantaban a las 4 de la madrugada para ir a acarrear o a segar y quien ordeñaba era mi madre y tenía el almuerzo preparado cuando veníamos... Las horas que se echaban eran innumerables. El segundo año que hice prácticas en El Norte de Castilla tuve que coger una semana porque me llamó mi padre para ir al pueblo a ayudarle a regar. Uno de los grandes problemas por los que la gente no se queda en el campo es precisamente porque no es rentable. El campo es muy sacrificado y el mayor problema es que no es rentable. Mi padre se lo decía a Delibes y todo sigue igual.
–Lo dice usted que tiene un hijo viticultor, que elabora vinos ante los que se rinde el mismísimo Parker. ¿Le desanimó en su día o le animó a quedarse en el campo?
–No dio tiempo ni a que me consultara. Para mí fue una sorpresa y una alegría cuando dijo en casa que quería estudiar en Salamanca para perito agrícola. Me encantó. Y cuando dijo lo de la enología, bien también. Ahora lo único que puedo hacer es animarle y echarle una mano si le hace falta. El resto, lo lleva él todo. Lo último que le acabo de ver es que tiene pedidos para Singapur, Pekin, Canadá y Brasil.
–Su relación con Delibes fue muy estrecha desde sus comienzos en El Norte. ¿Hasta dónde le marcó como periodista?
–Me marcó más como escritor. Cuando en 1973 llegué a El Norte un buen día entró Delibes en la Redacción y me preguntó que a cuánto salía la cebada en mi pueblo. Yo no sabía calcularlo en kilos y hectáreas, porque siempre en mi casa se calculaba en fanegas por fanega. La fanega del trigo eran 42 kilos; la de la cebada, 33. Y la fanega de tierra, la mitad de una hectárea, 5.000 metros. Tuve que echar cuentas, traducir las fanegas de capacidad a kilos, la de superficie a hectáreas, dividir y contarle más o menos. Le hizo mucha gracia tratándose de un estudiante de Periodismo como yo era. Se estableció con él una cierta relación, en la que siempre hubo dos ejes: Castilla y el lenguaje. Castilla, pueblos, agricultura... y el lenguaje, no solo en vocablos sino también en costumbres de los pueblos.
–¿Le han dicho ya que se aprecian influjos delibianos en su primera novela?
–Sí, sí.
–¿Cómo lo lleva?
–¡Con orgullo! Me fastidiaría más que me dijeran que me influye Dostoyevski. Pero de don Miguel, alguien con el que he convivido, enamorado como estoy de su literatura, con el que me identifico en el planteamiento vital con esta tierra... He bebido de la literatura de Delibes y también de la de Jiménez Lozano. Tengo recogidos 1.700 nombres raros...
–Y en la novela salen algunos raros-raros de salero.
–Me dijeron un día que si acertaba con el mote sería como un editorial: ya no necesitaría describir al personaje. En Fuentelapeña, hace mucho, el señor Félix, al que llamaban 'El demonio', nos encontró un día a mi padre y a mí en el campo trabajando alrededor de un pozo: «Señor Uve, tenemos boticaria nueva», le contó a mi padre. ¿Qué, qué tal?», le preguntó mi padre. Y el señor Félix le contestó: «Nada más bajar del coche línea la han bautizado: la seis en punto». ¡Porque era muy alta y muy delgada! Esa chispa, ese ingenio yo trato de trasladarlo a los personajes de mis obras porque el mote atrapa siempre la esencia del personaje al que bautiza. Hay otra anécdota...
–Es un no parar con usted...
–Un día pilló la guardia a varios chicos robando melones en mi pueblo. Solo dieron alcance a uno y lo llevaron al cuartelillo. Le preguntaron que quiénes eran sus cómplices y ni corto ni perezoso contestó: «Rusky, Salamón, Piejo, Garrapucha, Tetón y el chico La Fora». ¡Imagine al cabo de la Guardia Civil buscando traductor!
–Ha trabajado en prensa escrita, en radio y televisión. Desde la tranquilidad de la jubilación, ¿cómo ve el futuro del periodismo en la era digital?
–Ahora mismo estoy muy preocupado e intranquilo por lo que veo. El periodismo se ha convertido en otra cosa, que no se cuál ni a dónde va. Pero estamos en el mundo del periodismo inducido, del periodismo en el que si antes había que conocer, confirmar, contrastar y contar ahora resulta que empezamos por contar y hemos desvirtuado en gran parte la esencia del periodismo. Estoy muy preocupado porque lo primero que hace mucha gente es contar sin saber si ha pasado, si no, si está contrastado... A mí eso, que soy de un periodismo quizá rancio, de hace muchos años y que lo viví de otra manera, me duele porque se está haciendo daño al periodismo de verdad. Hemos perdido el contacto con la calle en muchas cosas, el contacto con la propia redacción, en las que ya no hay el ambiente de caramadería que hubo. No sabemos dónde vamos.
«Yo creo que no sé escribir sobre el mundo urbano»
LUIS MIGUEL DE DIOS
–¿Está pensando en su segunda novela?
–Le tengo ya título: 'El cielo nos pilla muy lejos'. Tratará de seis personajes de distinta procedencia, que a diario se reúnen en el pueblo, lo que me permitirá entrar en el mundo rural de hace años.
–¿Se ha detenido alguna vez, aunque sea un segundo, a pensar qué quiere ser de mayor?
–Lo que he sido siempre: un tipo humilde, sencillo, volcado en las tres o cuatro cosas en las que cree y sin ninguna aspiración de eternidad.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión






