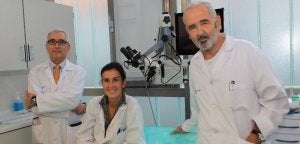
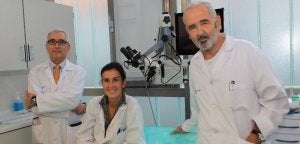
Secciones
Servicios
Destacamos
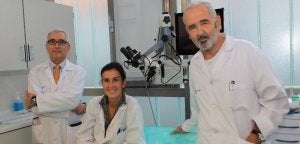
FIDELA MAÑOSO
Lunes, 28 de febrero 2011, 01:45
. El desarrollo de una prótesis que pueda sustituir los huesecillos del oído medio es fruto de muchos años de una investigación que se inició en 2000, a iniciativa de Felipe Montoya, catedrático de Ingeniería Mecánica de la ETS de Ingenieros Industriales y del profesor de la misma escuela Antonio Hidalgo. Poco después se incorporó el doctor Luis María Gil-Carcedo, catedrático de Otorrinolaringología de Valladolid, y se pusieron a trabajar para hacer un modelo computerizado del oído medio humano utilizando el método de los elementos finitos. A la iniciativa se fueron sumando los médicos Elisa Gil-Carcedo y Luis Ángel Vallejo, así como los ingenieros Fernando Lobo y Alberto Hernández, entre otros, quienes han participado con valiosas aportaciones que han permitido perfilar y refinar el modelo inicial. Basándose en los datos ya conocidos sobre el comportamiento de los mecanismos de transmisión del sonido, crearon un modelo que reproduce la actividad mecánica del oído medio.
Y es que en los proyectos experimentales realizados para el estudio de la fisiología humana y de la restauración de funciones, es cada vez mayor la colaboración entre médicos e ingenieros para aclarar mediante métodos de la ingeniería moderna problemas de investigación básica o aplicada. Clásicamente se pensaba que el estudio de los fenómenos que rigen el comportamiento del cuerpo humano sólo podían ser abordados mediante experimentación con animales, investigación en el cadáver, modelos mecánicos convencionales o ensayos clínicos en sujetos voluntarios sanos o enfermos. De hecho, hasta hace pocos años, los datos de los que se disponía para su caracterización provenían de la experimentación con animales: se les intervenía en vida para introducirles dispositivos que midieran el funcionamiento de su oído medio, pero la diferente geometría del complejo tímpano-osicular (CTO), el distinto rango de frecuencias audibles y otras diferencias entre el sistema de los animales y el del humano, condiciona que la respuesta de un oído y otro, ante una misma excitación, no sea por completo coincidente.
También se han hecho estudios con cadáveres, pero en ellos el comportamiento de la conducción de la energía sonora desde el oído externo hasta la cóclea es diferente a como se transmite el sonido en una persona sana en vida.
El grupo para la modelización dinámiza computadorizada del oído medio diseñó un modelo que simula el comportamiento biomecánico de la membrana timpánica y la cadena osicular. El interés de la investigación se centra en sus posibles aplicaciones clínicas, ya que permite introducir en el modelo las variables necesarias para la simulación de distintas situaciones: perforaciones timpánicas, fijaciones osiculares o interrupciones de la cadena.
Suministrando al programa simulador las características de la lesión han creado un modelo virtual sobre el que se puede valorar la hipoacusia existente y las posibilidades terapéuticas. El modelo de la membrana timpánic, martillo, yunque y estribo están diseñados en 3D teniendo en cuenta su forma, peso y densidad. Además, el sistema permite mostrar también la modelización de los puntos de unión entre los diferentes elementos tímpano-osiculares, incluidos músculos y ligamentos.
Según explica el doctor Luis Ángel Vallejo, inicialmente se pretendía modelizar tanto el oído externo como el oído medio humano, y se consiguió porque ambos tienen un comportamiento puramente mecánico y están sometidos como tal a las leyes de la mecánica, «están regidos por la masa, la rigidez y el rozamiento, de tal manera que podemos hacer un modelo matemático, llevarlo al ordenador para que sea más gráfico y poderlo entender sin necesidad de tener que experimentar en animales, ni recurrir a estudios en cadáver».
Fruto de las aportaciones nuevas de los ingenieros que terminaban su carrera y con el soporte técnico del Centro para la Investigación y Desarrollo de la Automoción (CIDAUT) se completó un modelo matemático que se trasladó al ordenador: es lo que se denomina modelo computerizado del oído en el que se pueden hacer tantas variaciones como se quieran, «se pueden modificar las condiciones de la membrana timpánica, actuar en roturas en los huesecillos, hacer simulaciones con prótesis y con sistemas mecánicos implantables anclados en el oído medio. Es decir podemos cambiar, sustituir, reponer, anular lo que queramos porque nos lo permite el ordenador». Las posibilidades que ofrece este sistema permiten conocer qué ocurre en la respuesta final que tiene lugar en el oído interno cuando se modifican las variables en los oídos externos y medio.
Así, se pudo modelizar inicialmente el comportamiento de las prótesis que normalmente se utilizan cuando se opera un oído en el que se han roto los huesecillos. De esta forma, se comprobó que algunas de ellas no daban la respuesta adecuada, pero otras, por su diseño, se comportaban incluso mejor que cuando se tienen los tres huesecillos del oído humano. «Es decir, que si a un paciente le quitamos esos huesecillos y le ponemos una prótesis puede que incluso, en algunas frecuencias, en algunos sonidos, oiga mejor», explica Vallejo.
Tras comprobar que muchas de estas prótesis presentaban algunas deficiencias, decidieron diseñar una nueva que tuviese mejor comportamiento. Esta situación llevó al grupo a plantearse porqué el oído humano tiene tres huesecillos (martillo, yunque y estribo), una circunstancia que les llevó a investigar en anatomía comparada en aves (avestruces) y en reptiles (iguanas), sobre todo en esta última, dado que estos animales solo tienen un huesecillo que conecta el oído externo con el interno. Es decir una sola pieza puede cumplir la función de los tres huesecillos en los humanos. Y el grupo de investigación sacó una conclusión: que lo importante en el oído medio humano no es realmente tener los tres huesecillos, como así defienden los antropólogos, sino disponer de dos músculos.
Y tomaron como referencia a la iguana porque, como en el humano, la ventana oval está excéntrica respecto a la membrana timpánica, lo que salva con los tres huesecillos sujetos por una serie de ligamentos y tendones. Y las prótesis que hay actualmente en el mercado son rectas y por lo tanto ajenas a esta circunstancia.
Teniendo en cuenta que la morfología de la iguana ofrecía respuestas a las preguntas que se hacían los investigadores, diseñaron un nuevo modelo de prótesis arqueada. Además, han desarrollado un amarre en forma de U que se abraza al mango del martillo, en lugar de quedar suelta. Este anclaje permite también aprovechar la contracción del músculo tensor timpánico, lo que se traduce en la mejora de la inteligibilidad del sonido ambiente ruidoso, y además, como añade Vallejo, tampoco se rompe el huesecillo en el que se encaja. «Las actuales prótesis se colocan detrás de un cuadrante de la membrana timpánica, pero no en el centro, con lo cual pierden parte de la energía que llega al oído. La diseñada por nosotros, al anclarse en el centro, no tiene ninguna pérdida».
El diseño de la prótesis es un logro importante, aunque se está refinando más. Una vez que termine este proceso, se podrá poner al servicio de la empresa que fabrica, diseña y vende prótesis para evaluar cómo es su rendimiento mecánico acústico antes de salir al mercado. Pero el grupo, además, no solo quiere modelizar prótesis, sino también otros dispositivos como los audífonos implantables que actualmente se introducen en el oído.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.