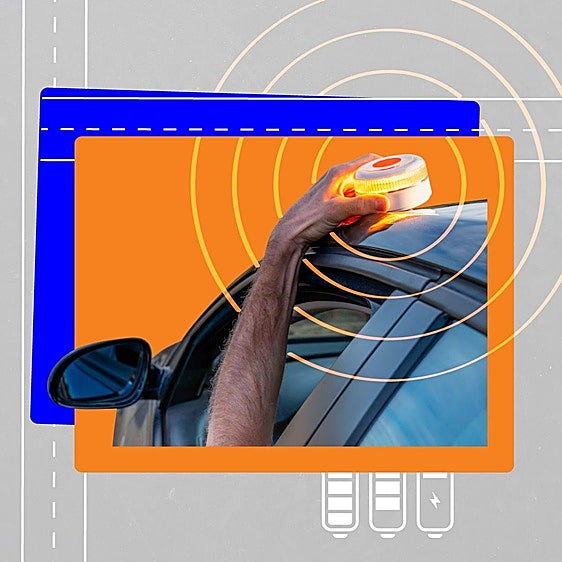El desprecio le costó la vida
Valladolid, crónica negra ·
El 18 de junio de 1900 Teodoro Jiménez moría tras recibir varias puñaladas de Luis Zurro, un antiguo empleado suyo que quería recuperar su trabajoUna tarde más, la rutina de todos los días: poco después de comer, a las tres en punto, caminata por el Paseo de Zorrilla, parada en la cantina de Brígida Escudero y café en El Español. Una costumbre más que arraigada en la vida de Teodoro Jiménez, alias «Aravaca», cerrajero de profesión, cercano a la cincuentena, padre de cuatro hijos y esposo ejemplar.
Pero ese día, 18 de junio de 1900, algo se torció. Andaba de camino, tranquilo y embebido en sus problemas, cuando un rostro conocido le salió al encuentro. «¡Otra vez él!», se lamentó. Sí, otra vez. Pero ésta era la definitiva.
Luis Zurro Hernández llevaba varios días suplicándole trabajo; o, mejor dicho, retornar al trabajo. Calderero de 26 años, había estado a sus órdenes más de seis años antes de cambiar de aires y marchar a Bilbao. Circunstancias de la vida le obligaron a regresar, cinco años después, a la cerrajería que Jiménez regentaba en la calle Curtidores: otros diez meses juntos, pero no en armonía.
Hernández no era mal trabajador; más bien, todo lo contrario. Disciplinado y cumplidor, conocía al dedillo el oficio y quienes le conocían resaltaban sus buenas cualidades, en el tajo y en la vida. Hasta había estudiado en la Escuela de Bellas Artes. Pero con su patrón le faltaba química. Huérfano de padre desde muy pequeño, vivía con su madre, a quien mantenía y ayudaba en lo que podía. Por eso necesitaba con urgencia el trabajo.
La suerte pareció sonreírle aquel día en que supo que en Medina del Campo necesitaban una persona de sus características. Por fin, pensó, podría continuar en el tajo sin la mirada acechante del patrón. Todo se le puso a favor: consiguió el puesto, que llevaba aparejado un sueldo de cuatro pesetas, y se despidió de su ya ex patrón.
La última reunión entre ambos fue tensa. Jiménez le tachó de indisciplinado y granuja, le echó en cara sus malos modales y hasta le amenazó con enviar una carta a su nuevo director advirtiéndole de su pésimo proceder en la empresa. «No se atreverá», pensó Zurro, antes de cerrar la puerta.
El regreso
Evidente fallo de previsión: por carta o de viva voz, mediante intermediarios o en persona, lo cierto es que algo debió de hacer Teodoro en su contra para que, apenas 20 días más tarde, los jefes medinenses pusieran a Zurro de patitas en la calle. Un mazazo inesperado.
No le quedó otro remedio que regresar. Necesitaba el dinero, por su madre y por él mismo. Suplicaría, si fuese necesario. Lunes, 18 de junio de 1900, tres de la tarde. Zurro aguarda en la cantina de Polonia Muñoz, frente a la casa de su ex patrón. Llevaba bebiendo desde las dos y media. Conocedor de las costumbres de éste, aguarda hasta casi las tres.
Cuando lo ve salir del portal, sale a su encuentro. El Paseo de Zorrilla está casi desierto a esa hora. A la altura de la Academia de Caballería, muy cerca del Colegio de Niñas Huérfanas, sólo tres personas reparan en la escena: una niña de diez años y una joven que acompaña a su madre.
Zurro sale al paso del cerrajero. Éste, visiblemente molesto, ni siquiera relaja el paso para saludarle. Pero el muchacho le frena. Le explica su situación, le suplica trabajo, le promete diligencia, fidelidad, un servicio ejemplar. Desea, necesita, volver a trabajar en su cerrajería de la calle Curtidores.
Pero Jiménez es implacable: no solo le niega el pan y la sal, no solo le despide con cajas destempladas, sino que incluso le amenaza con abofetearle en caso de que vuelva a pedirle trabajo.
A Luis Zurro, de pronto, se le nubla la vista. La ira se apodera de su voluntad, frente a él ya no ve a un hombre sino un objetivo al que aniquilar. Saca una navaja del bolsillo y la hunde con fuerza en el cuerpo de su ex patrón. Éste cae al suelo con estrépito, ni siquiera tiene tiempo ni fuerzas para pedir auxilio. El calderero continúa asestándole puñaladas, una tras otra, cinco más, ante los ojos aterrorizados de la niña y la mirada atónita de madre e hija. Uno de los pinchazos alcanza a Jiménez el corazón.
Su traje color café se tiñe de rojo intenso. Apenas acierta a extender la mano y recoger su sombrero flexible. Muere en el acto. Cuando, alertados por los gritos, algunos números de la Academia de Caballería salen corriendo a la calle, Aravaca ya es cadáver. Así lo confirman, pocos minutos después, los señores Ruano y Guardián, subjefe y jefe de guardias municipales respectivamente, los de orden público señores Pastor y Franco, el cabo Tapia y algunos guardias más.
Nada pueden hacer ya los facultativos del Hospital Provincial, antes quienes ha sido conducido el cuerpo por órdenes del juez del distrito de la Plaza, Eduardo González. Examinado con minuciosidad el cadáver, el forense da cuenta de todas y cada una de las puñaladas: una de ellas es mortal de necesidad y dos más encierran evidente gravedad.
Zurro, entre tanto, ha corrido lo suficiente como para esconderse en casa de su hermano, en la calle Ferrocarril. Mas no por mucho tiempo. No han pasado dos horas cuando llaman a la puerta el cabo Ortiz y dos agentes de orden público. Lo atrapan en el acto. La muchedumbre aplaude a Ortiz, a los guardias Enrique Herrera e Higinio Torres, al cabo de serenos señor Vicent y al guardia municipal Toribio Alonso. Son los responsables de la conducción de Zurro a la cárcel de Chancillería. Viste traje negro y gorra.
En el juicio por jurados, celebrado el 20 de abril de 1901, le defiende el prestigioso letrado Sebastián Garrote Sapela. Con magistral esfuerzo consigue éste desterrar la acusación de alevosía del terrible acto del joven. El fiscal, Antonio de Nicolás, cree demostrado el asesinato y solicita 14 años de reclusión mayor.
El veredicto final agrada al defensor: el jurado encuentra a Zurro culpable de asesinato en la persona de su ex jefe, Teodoro Jiménez, pero considera demostrados dos hechos que atenúan la pena: los malos informes que emitió su ex patrón para perjudicarle en el trabajo y las amenazas de abofetearle en caso de que le volviera a suplicar el retorno a su antiguo oficio. La pena es de doce años y un día de reclusión mayor, más 3.000 pesetas de indemnización a la familia del fallecido. También habría de pagar las accesorias y las costas del juicio.