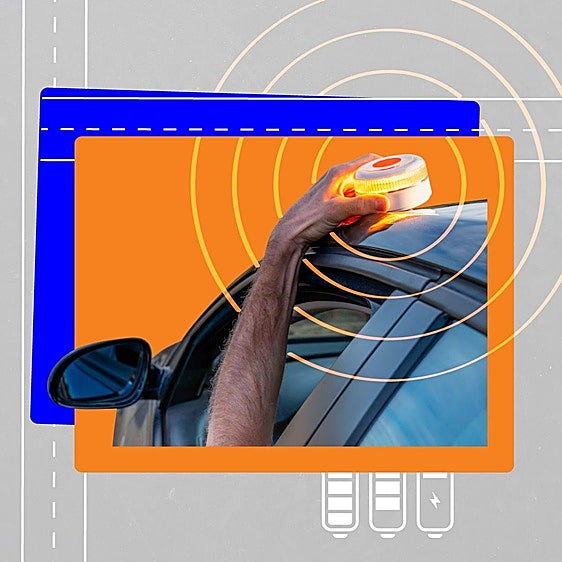Tierra de Campos
«Es una tierra absorta en sí misma (...). Y sin embargo, no encuentro un lugar en el mundo que me interese más ni me haga sentir tanto»
Yo no nací en Tierra de Campos, pero estoy atado a ese lugar de por vida. Allí pasé mucho tiempo en mi infancia, pero, a medida que el tiempo avanza, en lugar de sentir que mis recuerdos se disipan, siento que crecen, que se hacen gigantes y que se llenan de matices hasta convertirse en algo que empieza a ser parecido a la mentira. Es sabido que todo autor es, antes que cualquier otra cosa, un testigo. Lo aprendí de Primo Levi, que mientras estuvo en el campo de concentración, no luchaba para sobrevivir sino para testimoniar. Es el hecho de ser testigo lo que te convierte en escritor. La necesidad de contar algo nace tras haberlo vivido de cerca. Sin embargo, la habilidad de contarlo bien, paradójicamente, exige tomar distancia. La cercanía no otorga calidad sino vulgaridad a lo escrito, una cosa es escribir y otra redactar; una cosa es un bosquejo de unos girasoles y otra un cuadro de Van Gogh. Incluso para escribir una crónica es necesario que pase tiempo entre lo vivido y lo escrito. Óptimamente, la distancia no solo ha de ser temporal sino también espacial, hay que dejar una brecha física que te obligue a retratar lo vivido acudiendo para ello a las imágenes almacenadas en el recuerdo y no a las imágenes que estás viendo en directo, mediocres y nítidas como un bar sin humo.
Así que la literatura se basa en acercarse y en alejarse, en vivir algo y en dejar que los vacíos se llenen con la ensoñación, que es la enemiga de la memoria. Porque para recordar, buscamos en los recuerdos. Pero lo que no encontramos lo suplimos con creatividad, que es proyectiva y, por lo tanto, irreal. Por eso, lo que escribimos tiene algo que ver con la realidad, pero ya está pasado por el tamiz de la experiencia humana, es decir, artística. Y surge otra cosa, que es la que nos interesa, una realidad paralela, llena de bruma, de refracciones de gas y de pura construcción onírica. Recuerdo una columna de Rafa Vega explicando la diferencia entre el 'non-finito' y el 'sfumato'. El recuerdo son las dos cosas juntas.
Por eso, yo cierro los ojos y veo una Tierra de Campos que no existe. Existen los caminos, los palomares y los girasoles al lado de la carretera. Pero he desdibujado los límites para cambiarlos por magia, convirtiendo mi infancia en Macondo. Y ahora hay que contarlo. No es una tierra bonita. No es verde y amable como los pueblos de los cuentos. No hay valles bucólicos como en el norte y cuando alguien pasa por allí en el coche lo suele despreciar de modo sistemático. Lo llaman secarral, desierto, paisaje infame. Y quizá tienen razón, Tierra de Campos es eso y mucho más. Como decía Garrido: «Se planta un árbol, y se seca; abrís una fuente, y se agota; cuidáis un pájaro y se muere». No hay esperanza, música ni belleza evidente en esta tierra. No hay nada a lo que podamos llamar bonito. No hay montañas totémicas ni ríos caudalosos, no hay edificios majestuosos ni casonas de madera con geranios en los balcones. Pero es tremendamente bella, de la única belleza que importa, una belleza profunda, perturbadora y holística. Porque es la belleza del hombre solo bajo un cielo inabarcable, cada vez más alto y con colores extraños al amanecer y al atardecer. En realidad, Tierra de Campos no es más que un desierto, una inmensa llanura con un horizonte inmenso ochocientos metros por encima del nivel del mar, que es algo tan lejano que parece un mito inventado por los viajeros. Es una tierra incomunicada y absorta en sí misma, como un Narciso que se mira solo para odiarse. No hay niños que corran, jóvenes con jazmines ni ruiseñores que canten. Al fin y al cabo, nadie le canta a la muerte.
Y, sin embargo, no encuentro un lugar en el mundo que me interese más ni me haga sentir tanto. Cuando fantaseo con comprar una casa en el campo suelo juguetear imaginando una entre prados verdes, entre pinares interminables o junto a la ribera de un río sagrado; cerca de un mar en calma, en lo alto de un monte fronterizo, al final de una dehesa frondosa y queda. Pero tardo poco en venirme abajo: ¿a quién pretendo engañar? El paisaje no se elige como no se elige a una madre. Había una canción de Kiko Sumillera: «Allí donde pertenezco crecen rojas amapolas que salvajes invaden los campos. Y su tinta es mi sangre». Es totalmente cierto: el paisaje no nos pertenece. Más bien al contrario, nosotros le pertenecemos a él. Y yo pertenezco a esa tierra seca y rojiza, estéril y muerta como el barro con el que se hicieron los primeros hombres. Es una posición casi metafísica, la soledad de los cuadros de De Chirico, la extrema dureza de un lugar desamparado, maltratado y lleno de tumbas de visigodos. Son tierras de paso, caminos donde se ha hecho la historia –y todos sabemos que la historia no se hace con sonetos sino con espadas–, el polvo del que venimos y en el que nos convertiremos. No hay endecasílabos en las cabezas cortadas y en los ríos que bajan rojos de sangre en vez de blancos de nenúfares y belleza. Como para no ser ascetas. No nos queda otra que dar un sentido al silencio, a la renuncia, al sacrificio. Y ese sentido es Dios, por supuesto, para la mayor parte de nosotros durante la mayor parte de nuestra historia.
Ahora es verano, pero llegará el otoño, cuando la niebla de Castilla empezará a inundar nuestra Tierra de Campos para congelar los días y la esperanza. De algún modo, la expectativa del frío dejará en pausa el tiempo y las bicicletas. Llega la escarcha, los animales callan, las viejas vuelven al luto y el ocre se hace definitivamente oscuro, un tipo de oscuro que parece salido de los álbumes de recuerdos. El frío dejará el suelo duro, pétreo, sin flores y sin vida. En Castilla, lo atmosférico es una tragedia constante. Siempre mirando al cielo para que pase lo que tiene que pasar, que es lo único que no pasa nunca. Siempre esperando a que llueva, o a que no llueva, o a que paren las heladas o a que esa nube negra que llega no traiga piedra. Todo depende de eso, de una espera casi supersticiosa, de un cálculo de probabilidades eterno que, en este desierto infame, siempre da los mismos resultados: frío extremo, calor extremo, silencios permanentes y un destino al que atarnos para siempre, como quien se encadena a un estilo, a un apellido o a una ausencia. A pesar de la niebla, a pesar de la escarcha.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión