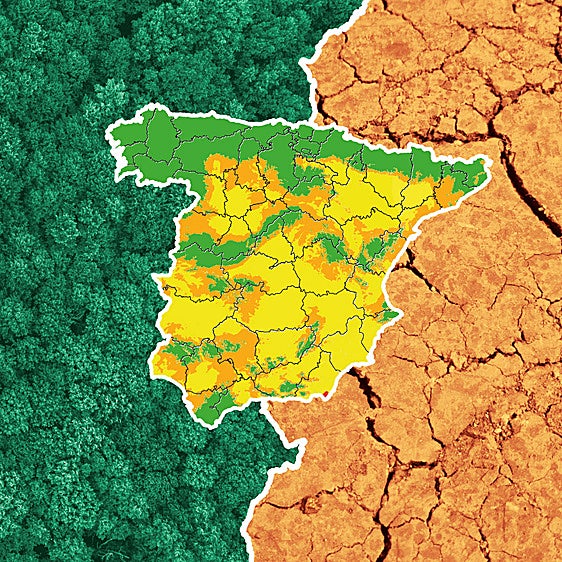Luchar por sobrevivir. Historia del Preventorio antituberculoso de San Rafael
Javier de la Nava, asesor de la Reserva de la Biosfera de San Ildefonso-El Espinar, relata la gestación y la historia del centro situado en la sierra de Segovia
Javier de la Nava
Viernes, 6 de enero 2017, 12:14
La tuberculosis, prototipo de enfermedad infecciosa crónica, acompaña al hombre desde hace millones de años. Su contagio se realiza a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio de los afectados. En momias del Antiguo Egipto se han encontrado gérmenes bacterianos. En la Grecia clásica, Galeno describió con exactitud sus manifestaciones: sudoración, laxitud, fiebre y dolor torácico. En la América precolombina, para algunos investigadores señalan que fueron los colonizadores los que introdujeron el bacilo, otros por el contrario creen que se contagiaron allí. Durante el Romanticismo fue considerada enfermedad de moda y mal hereditario, al manifestarse en extrema sensibilidad y melancolía, base de creación artística: heroínas de óperas como La Bohème (Mimí) o La Traviata (Violeta) o en la novela Los Miserables (Francine). A mediados del sXIX la sociedad cambia de actitud ante la tuberculosis, se atemoriza y oculta la enfermedad que afecta sobre todo a la clase obrera (80% de enfermos y fallecidos) hacinada en insalubres arrabales, con una deficiente alimentación, agotadoras jornadas laborales en condiciones antihigiénicas y nula cobertura sanitaria.
El microbiólogo alemán Robert Koch, el 24 de marzo de 1882, identificó el bacilo que provocaba la tuberculosis y descubrió la tuberculina, prueba diagnóstica de incalculable valor pero sin ser remedio curativo. No fue hasta 1955, al combinar la estreptomicina, descubierta en 1946, con la sulfamida y la isoniacida, cuando se controló la enfermedad. La aparición del SIDA en los años ochenta truncó las esperanzas de su total erradicación al asociarse ambas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud alerta en su último informe del actual rebrote, dos millones en todo el mundo en su mayoría en África subsahariana y Asia, al aparecer nuevas cepas extremadamente resistentes.
Al propagarse la tuberculosis por el aire, el médico alemán Hermann Brehmer centró el tratamiento en un lugar elevado con dieta rica y abundante, acompañada de hidroterapia y ejercicio físico regular. En 1854, en los Alpes germanos, creó el primer sanatorio dedicado a tratar la tuberculosis pulmonar. Años después, otro médico, Peter Dettweiler, sustituyó los paseos por largos periodos de reposo, hasta doce horas al día.
En España, desde 1913, el Patronato Antituberculoso construyó sanatorios y preventorios para mejorar la salud y prevenir el contagio mediante largas estancias con aireación e insolación, en favorables entornos: Zona Norte, Mediterráneo y Zona Centro (Sierra del Guadarrama). Otros miles de enfermos acudían a dispensarios antituberculosos en las ciudades. El primer sanatorio antituberculoso privado se abrió en 1897, en el balneario de Busot (Alicante). El primero público fue en 1899, el Porta Coeli (Valencia), por iniciativa del catedrático de Patología Médica Francisco Moliner.
Proyecto y obras
Corría el año 1928 cuando el Presidente del Real Patronato de la Lucha Antituberculosa, Manuel Escrivá de Romaní y de la Quintana, conde de Casal, solicitó al Ayuntamiento de El Espinar presidido por Pérez Guzmán, licencia de ampliación del Preventorio Infanta Isabel. Con un presupuesto de 800.000 pesetas las obras fueron dirigidas por el arquitecto Manuel Cárdenas y Pastor.
Al final de las obras quedó estructurada una edificación que básicamente es la que hoy podemos contemplar. En la planta baja se situaron habitaciones para capellán y médico, comedor, caldera, lavadero y sala de desinfección en donde se desparasitaba a las recién llegadas; el principal lo ocupaban dos grandes sala-dormitorio para las niñas internas con baños y; en el desván se encontraban cocinas y habitaciones para el personal que allí trabajaba. Años después se construyeron dos edificios más pequeños. El más próximo a la carretera, todavía en pie, habitado por las monjas Mercedarias de la Caridad de San Vicente de Paul. El otro, ya derruido, para vivienda del guarda, médicos y el sacerdote. La Reina Victoria Eugenia, acompañada por los infantes Doña Beatriz y Don Jaime, procedió a su inauguración oficial el 22 de junio de 1929. Con los médicos responsables, doctores Motriz y Codina Castelví (facultativo que recomendó la estancia de Rafael Alberti en San Rafael como tratamiento de sus problemas pulmonares) la comitiva real y sus acompañantes recorrieron, según dicen las crónicas con bastante celeridad, los dos pabellones con 75 y 50 camas respectivamente en donde las niñas guardaban reposo.
Tras una primera etapa, la Guerra Civil transformó el edificio en Hospital de Sangre, en donde eran atendidos los heridos del cercano frente del Alto del León y Cabeza Líjar. El Batallón Moro Español estuvo allí acuartelado. Tras la contienda, las enfermas que momentáneamente habían sido hospitalizadas en el segoviano monasterio de El Parral, regresaron a San Rafael. Por aquí pasaron cientos de niñas y jóvenes cuya recuperación se centró en el reposo y aspirar el sanador aire serrano.
La posguerra fue un tiempo lleno de hambre, miedo y frío. Los inviernos eran especialmente duros, con las calderas de carbón y leña continuamente abastecidas. La miseria se tradujo en mayor incidencia de la tuberculosis. Los ojos amarillentos y secos de las chicas miraban al cielo con las pupilas veladas. Pero las ganas de vivir brotaban impetuosas como el agua del deshielo. No había nostalgia de la salud perdida, sólo anhelo esperanzador. Durante los años cuarenta y cincuenta, la falta de medicamentos provocaba entre 25 y 30 fallecimientos anuales.
En San Rafael se escuchaba la campana de la capilla de las monjas que anunciaba el último adiós. Muchas familias no pudieron acompañar los entierros, algunos en estricta soledad, que hoy descansan en abandonadas tumbas en el cementerio.
Hasta hace poco una familia mandaba poner flores cada año en una lápida y una pareja de nonagenarios venía desde Valencia por los Santos. Pero la mayoría de las internas se salvaron gracias a la dedicación y cariño de trabajadores y suministradores de recursos. El Preventorio jugó varios importantes papeles: sustento de trabajadores; centro económico para la localidad con muchos negocios proveedores; comedor popular para familias con penurias que aprovechaban los excedentes de la cocina; centro de atención médica para la población, campañas de vacunación y atención a emergencias.