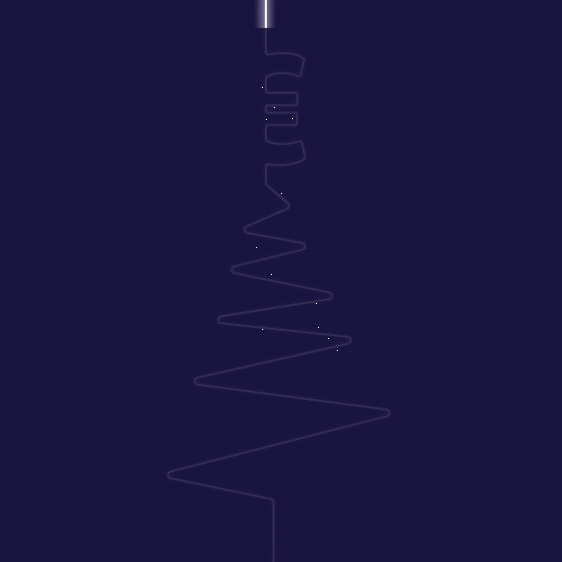Semblanza de la Valladolid añorada
Construimos, con ayuda de los lectores, las pequeñas rutinas ciudadanas que quedaron atrás el año que el coronavirus nos robó la primavera
El año que el coronavirus nos robó la primavera también hubo días de niebla. Rubén, mientras cruzaba la Plaza de San Pablo, en medio de esa nube densa que toma al ras Valladolid cuarenta días al año, según la Agencia Estatal de Meteorología, sonreía. Sabía que luego levantaría y aparecería sobre la ciudad un azul saturado, típico del invierno soleado y gélido de la ciudad.
A principios de cualquier marzo, el tiempo en Valladolid se mece entre vaivenes drásticos. Pasa en horas de la helada al café en la terracita, de los 2,8º de mínima media a los 15,2º de máxima media, y prepararse para ir al trabajo a primera hora de la mañana, quizá en uno de esos 6,7 días del mes en los que cae la helada, exige hacer un esfuerzo cuando aún es de noche. La 'Fasa' madruga. Y eso es lo mismo que decir que lo hace la ciudad de Iveco, de Michelin, de Lingotes. La ciudad que en la última crisis perdió a Lauki y a Made y que por los pelos salvó las chuches, que ahora produce Damel. Para cuando todos esos mastodontes se ponen en marcha, sin embargo, otros han desescarchado el cristal de la camioneta rumbo a Mercaolid, donde a las 4:30 de la mañana, dicen, ya hay gente pululando y a las 6:00 es hora punta.
Las 1.723 calles y plazas de la ciudad, cada vez más peatonales, siempre con obras de pavimentación o asfaltado pendientes en algún punto porque el desgaste es continuo en la urbe, empiezan a rellenarse de actividad. Los coches del alfoz –100.000 habitantes sitian la capital desde los municipios vecinos y muchos llegan cada mañana para trabajar– se juntan desde primera hora con parte de los 111 buses de Auvasa, que ahora ya no son solo azules, sino también verdes, y cada vez hacen menos ruido con esos motores que buscan reducir la contaminación, que si híbridos, que si uno eléctrico... Todo para trasladar, cada día laborable, a 89.000 vallisoletanos.
Daniel Álvarez, que es de los que prefiere la bici, pasa junto a la estación de tren. Su destino está al otro lado del río, pero al pedalear por allí no puede evitar que le llame la atención «la vida diaria en la estación de trenes», para a continuación disfrutar del paseo «desde allí hasta Villa de Prado. Especialmente el tramo de la Acera de Recoletos, y cruzar el Pisuerga por el puente de Isabel la Católica». En la misma estación, quizá un poco antes, estaría Carlos Perfecto, uno de los 2.200 castellanos y leoneses que cada día se aferran a la línea rápida con Madrid para ir a trabajar. «Ese café mañanero y madrugador de mis compañeros del Avant», se dice con nostalgia. A la puerta, algunos de los 374 taxis de la capital esperan uno de esos desembarcos que provocan el caos momentáneo en la estación.

El desperezarse de una ciudad como esta es como un estiramiento colectivo en la cama. Hay tanto que hacer que algunas neuronas ya van anticipando la tarea y parecen arengar un «¡venga, arriba!», mientras otras ordenan bostezar y taparse otro poquito. Cinco minutillos más. Contaba Víctor Vela en este periódico, hace ya algún tiempo, que despertar Valladolid y echarla a rodar sale por unos 650.000 euros diarios. Que ya serán algunos más, que el coste de la vida ha subido y en esos euros están incluidas la factura eléctrica del alumbrado o los combustibles de los vehículos municipales.
Así que el arranque es lento en un primer momento, cuando apenas despunta el día, pero se acelera luego, conforme llega el primero de los grandes momentos de la jornada: la entrada al cole. Entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana, 83.598 alumnos de todas las etapas educativas acceden a las aulas de la provincia, la mayor parte de ellos en una capital que concentra casi el 60% de la población. A Paloma, que vive enfrente del colegio Marina Escobar, le gusta el bullicio de los niños, incluido su hijo pequeño en ese maremágnum de voces. «Un cole sin niños es sólo un montón de ladrillos». Luego, quizá, el jolgorio siga en su casa cuando el mayor llegue del instituto, también cercano, acompañado de algún amigo. Algo tiene la vitalidad infantil, desde luego. Kike García, devenido profe en casa durante la cuarentena, admite que «en el fondo», también le gusta «un poco la entrada y salida del cole», ese lugar en el que los padres suelen trabar relación con sus semejantes en apuros. Hasta el punto que se convierten en citas fijas en la rutina, como los viernes de caña y pipas de Miriam en Huerta del Rey.

Avanza la mañana. Mientras duermen los de los turnos de noche, o al menos lo intentan, los demás sienten la llamada poderosa del aroma cafetero. Como Francisco Suárez, con su periódico con vistas a la Plaza Mayor. Y no es el único. «Yo me muero por un desayuno en compañía en 'El patio del olivo' (tostada de pan con tomate y aceite y café Illy) en el patio. Y luego un segundo café...», casi sueña Mariángeles. «Tomarme un café de invierno con mis amigos o con mi madre en la terraza de Le Bistró o en la del Lunático», se relame Gemma. El deseo de Víctor García incluye, junto al cafecillo, «una parlada o el periódico», quizá después de haber ido a correr por la orilla del río o del canal. A Miriam, que va andando desde las Delicias hasta la Universidad, le aviva la gula «el olor a pan recién hecho por las calles de Valladolid al ir caminando» hacia las clases, donde espera la «ajetreada vida del campus universitario» que tanto le gusta a una de sus profesoras, María Díez. «Ver el jaleo típico comercial de la calle Santiago a media mañana: con gente que entra y sale de las tiendas, los trajeados que van y vienen a oficinas, los autobuses... y los puestos callejeros», observa M. S. J.
Caminar permite la pausa. Brinda una mirada más tranquila, al detalle. Alzar la vista y toparse con el verde en una ciudad que quiso dejar de ser gris en los años ochenta y se puso a plantar árboles, a crear parques, en la Rondilla, en Pajarillos, en Las Contiendas, en Villa de Prado. 90.000 árboles jalonan el paisaje, agreste en ese río revoltoso que de cuando en cuando crece de más y se desborda y en el que conviven los patos y los piragüistas.

Si en ese deambular se pasa por la Plaza Mayor, probablemente haya un atisbo de gradas, o de casetas, o del siguiente estarivel que marque el calendario. «Cuando uno pasa y ve que están colocando gradas, escenarios o estructuras sabes que llega un evento, desde las fiestas al TAC pasando por la Semana Santa, Navidad o la Feria del Libro», dice con añoranza Diego Villacorta. Si antes, pese a las rampas del aparcamiento, ya se utilizaba como albergue de espectáculos más de uno de cada tres días al año, ahora tiene pinta de ser el decorado perfecto del próximo concierto al aire libre de la OSCyL, o de las marzas, o del artista internacional que le dé glamour a septiembre, o del último malabarismo del teatro de calle.
Y si te azuza el hambre entonces... Ahí sí. El paladar marca los recuerdos a fuego en los vallisoletanos. Cada cual con su ruta. Fernando, que trabaja en una bodega de la DO Rueda, tiene el mapa trazado. «Tomar unos vinos por Coca», dice, con lo que evidencia su edad al transmutar Martí y Monsó por el nombre del cine ya desaparecido, «tomar una tostada de gambas en La Tasquita, un taco de ropavieja en La Cotorra, unas rabas en El Herrero, una croqueta del Corcho, unas mollejas de La Criolla, los tres cerditos de Villa Paramesa... En definitiva, buena compañía, buen vino y la gran gastronomía de nuestra querida Valladolid».
«Mis hijos te dirían unas patatas y unos calamares de La Mejillonera», confiesa Gemma, sin saber que Periko estaría de acuerdo. ¡Y Mónica Melero! «Ir a La Mejillonera con mis amigos, pedir y que el camarero grite '¡Un bravo!', los vermús toreros que se te alargan hasta la noche...».

«Unas patatas picantes y una tónica bien fría en la Bodeguilla La Leonesa», aporta Pelu. «Los bocatas de salchichón de la Jamonetta», tercia Lili Muñoz. «Una croqueta en El Corcho», sugiere Eduardo Carazo, como Roberto Treviño, que añade el heladito de postre «en los bancos de la Plaza Mayor». José A., en lugar del postre, le añade el 'con quién' obligado a esa croqueta. Con su padre y un vinito, un domingo. Quizá para entonces se incorpore ya Luis Ángel, uno de los del turno de noche. «Ese paseo por el centro de Valladolid con mi mujer, a primera hora de la mañana, terminando con un panecillo de atún con pimientos y un Ribera en la Bodeguilla», calcula. Incluso hay quien te ofrece la ruta de mañana, tarde y noche, como Diego. «Una croqueta en el Corcho, unas mollejas en la Criolla, la chuleta del Vino Tinto y su copa de tardeo en la Comedia, las bravas de la Mejillonera, la copa del Farolito, trasnochar en el Molly Malone, el vinito en el 'Bar'».
A Luis Ramírez y a su mujer les encanta el Colmadito. Por la comida, seguro. Pero también por lo que tiene de especial para su hijo. «Nos encanta salir a pasear tranquilamente por Valladolid con nuestro hijo, tiene una discapacidad y va al colegio El Pino, y a varias terapias de lunes a viernes. Por eso, David es muy feliz cuando estamos los tres juntos, paseando, tranquilamente. Para él ir al 'Colmadito', comer su plato favorito (patatas fritas 4 salsas) con mamá y papá.... Es feliz». Y la felicidad, cuando se puede conseguir así, con un paseo y unas papas, es irrenunciable. Va para cuatro años que se instaló esta tradición en la vida de esta pareja de vallisoletanos orgullosos residentes en Santos Pilarica. Así que el dueño, cuando ve que se acercan, ya sabe lo que hay. Una de felicidad con salsa para David.
Algo tienen los sabores que se pegan al recuerdo con todos los matices que escondían cuando estaban recién hechos.

Les pasa también a algunos rincones. Al Campo Grande, esa selva de las tres edades que uno descubre de niño, comparte como padre y disfruta de nuevo convertido en abuelo. A Alfredo le encanta pasar allí el tiempo. Y algo de eso hay. «Me recuerda a los paseos que daba de pequeño con mi madre, esas mañanas de verano, o esas tardes de primavera, por el casco antiguo de la ciudad, por el Campo Grande, donde con una simple bolsa de gusanitos o un helado éramos felices. Con mi madre solía ir por esa zona de la Antigua, Catedral, Arzobispado, San Pablo». Y ahora, los domingos por la tarde, reproduce en cierto modo esos paseos con su mujer y su hija de siete años. «Desde donde vivimos nos gusta ir dirección a la plaza de la Universidad, bajar a la Catedral y a la Antigua. Luego solemos girar dirección Plaza Mayor, calle Santiago y ya para el Campo Grande». Con más o menos paseo según las ganas que tenga la peque, claro. «Aunque aún tiene 7 años y tampoco quiero darle mucho 'la chapa' me gusta hacer ese recorrido por el componente didáctico, por intentar hacer ver a mi hija todo el patrimonio que tiene la ciudad, la historia...».
Una historia que cobra sentido cuando la ciudad se llena de vida. «Me encanta sentarme en la plaza enfrente de la Catedral, aparte de por las vistas, porque me gusta un poco esa muestra del pulso de la ciudad, gente mayor paseando, parejas jóvenes, niños jugando, los abuelos con sus nietos, los padres con los peques...», dice Alfredo. Y algo similar comparte Luis Gregorio, nacido en Valladolid, como su mujer, y ahora residente en el alfoz. «Aparcamos en las Moreras, en Parque Alameda, entorno de Paseo Zorrilla, Villa del Prado... y empezamos a andar aproximadamente durante una hora y media. Paseamos por la zona centro: Poniente, Plaza Mayor, Catedral, Plaza Universidad... Por zonas más culturales como San Benito, Brigidas, San Pablo, San Gregorio o Angustias... Lugares comerciales, Paseo Zorrilla, Miguel Iscar o Calle Santiago, Mantería... Buscando más tranquilidad por Covaresa o Villa del Prado...». Una colección de pequeñas rutas que permiten, de pronto, toparse con «sitios, comercios, detalles que no te percatas con una sola vista. Una tiendecita, o un bar que parece que hay que probar. O simplemente lo a gusto que se está en el Paseo de los Castaños, Plaza del Coso o Cadenas de San Gregorio, Juan Mambrilla».

Ese pulso tranquilo de la ciudad paseada o cultural se acelera, sin embargo, cuando llega el deporte. La Valladolid de Primera siempre estuvo ahí, pese a los descensos, casi inevitables en el mundo de los modestos. Real Valladolid, BM Valladolid (luego Atlético Valladolid), el Fórum de ACB y el meritorio CBC de ahora rumbo a recuperar los galones perdidos, ahora el Aula, los dos gigantes del rugby, el atletismo, el tenis de mesa, el esgrima... «Los entrenamientos de rugby con mis compañeros de touch y de inclusivo. Esos abrazos en un círculo al final... Los terceros tiempos después de los partidos con ellos», rememora Inés Morencia, periodista y jugadora, cuestión de genes. Miguel A. Torres tiene para todos. «En Pepe Rojo, la algarabía de los viernes con el entrenamiento de los peques y la solemnidad de los domingos con partido, el partidito de pádel».
Juan Navarro es de los futboleros. «Subir andando a Zorrilla soñando con un 0-0 para después volver a pie, comentando el partido, y reprochar a mis amigos que se pidan una cerveza con limón en las terrazas de mi querida Huerta del Rey. Anhelo la caña posterior a un cerrojazo».
«Los domingos de fútbol en Zorrilla. Ver subir a la gente con las camisetas, a tantos niños como van ahora, esa emoción del día de partido en casa», recuerda Marina Marcos.

Acabados los partidos, incluidas las pachangas de Rafael en las Jesuitinas, las del talentoso zurdo Mario, los de los jueves de Alberto o los maratones futboleros de Reyes en el campo de Los Arces, o los eventos, toca quizá volver a casa. La ciudad se recoge, su centenar de plazas se quedan desiertas y la gente se guarece. En los edificios altos de Parquesol, el barrio en el que más bloques pasan de las 10 alturas, y en las casas de Girón, Barrio España o Canal de Castilla, donde la gran urbe adquiere tintes de villa pequeña. En las 557 viviendas del barrio más lejano, Puente Duero, y en la inmensidad de las Delicias, con 13.000 hogares y más de 27.000 habitantes. Alonso Parrado, uno de los 300.000 convecinos, disfruta de la paz de volver a casa, de «saber que el día ha terminado bien».
Valladolid se relaja. Las luces de la 'ciudad mejor iluminada del mundo', título que le cayó con justicia, alumbran su patrimonio. Cuando todo parece descansar, en realidad todo vuelve a empezar. Y quién sabe, quizá esta noche de nuevo bajen las nubes y se forme una de esas cencelladas que transforman el paisaje antes de que vuelva a salir el sol.