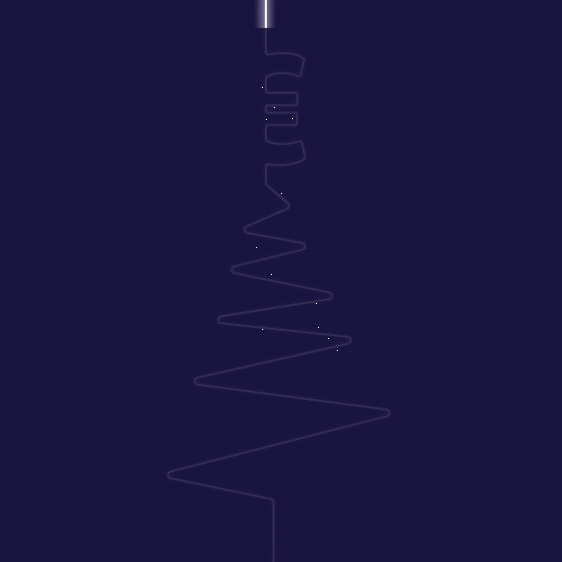Valladolid, te quiero. Capítulo 3
Doscientos tonos de grisCuanto más viajo, más ganas tengo de volver. Luego, cuando lo hago, pienso en qué me pasa exactamente, si es miedo, si es amor o si es una excesiva dependencia de lo conocido
Es frecuente que los seres humanos pidamos ser enterrados en el lugar que un día nos vio nacer. Si Delibes dijo eso de «soy un árbol que crece donde lo plantan», nosotros podríamos completarlo y afirmar que «somos árboles y morimos donde nos talan». Y aun así seguiría quedando la raíz, que es la conciencia, perdida en algún lugar del tiempo. Si lo piensas bien, nada de esto tiene demasiado sentido: en realidad, dan igual las coordenadas concretas donde vayamos a pudrirnos. Y más aún si lo que se entierran no son huesos, vísceras y tumores sino cenizas, que, de forma aislada, ni siquiera tienen dimensiones y forman un concepto extraño desde el punto de vista orgánico. Es como enterrar la nada dentro de la nada, un globo de aire en el medio del propio aire. Y, sin embargo, no deja de ser lógico aspirar a ello. Porque, en el fondo, la muerte es un regreso. Queremos ser enterrados en el lugar donde nacimos no solo por nostalgia, sino porque hay una idea muy humana -y muy antigua- que consiste en querer cerrar el círculo donde allí todo comenzó, como si de alguna manera el cuerpo buscara volver a su primer refugio al terminar el viaje y buscara, de modo instintivo, ese suelo que nos sostuvo cuando no sabíamos andar. El mismo que nos dio el idioma y el silencio. Es decir, el amor y el miedo.
El lugar de nacimiento no es solo un espacio físico, es también un paisaje afectivo que forma parte de la memoria, que es algo que no se puede lleva de mudanza. Uno cambia en función del lugar en el que se encuentra. Puedes viajar, llevar tu cuerpo a otros sitios. Pero tu identidad más profunda se queda en casa, como las zapatillas, esperando a que abras la puerta de vuelta. El proceso de socialización es indisociable del lugar en el que se produce. Uno acepta las normas, las costumbres y los atajos de un pueblo, de una cultura y de unas dimensiones puramente físicas. Y querer morir en tu tierra es querer morir siendo tú mismo, plenamente, sin artificios, sin máscaras y sin sentirse turista de tu propia vida. En parte, es querer reposar junto a los tuyos, alargando el último sentimiento, como si incluso la muerte necesitara orden y compañía. Aunque hay también una voluntad implícita de permanecer. Cuando alguien pide que lo entierren en su tierra, no solo está diciendo: «No quiero que me olvidéis del todo». Sino también: «No quiero olvidaros del todo». Y, en último término: «Mejor vamos juntos a la eternidad».
Al final uno quiere morir donde se sintió vivo por primera vez. Porque la tierra no nos pertenece: nosotros le pertenecemos a ella. Uno 'es' porque 'es' en un lugar y en un momento, porque 'es' en el espacio y en el tiempo. Y yo solo 'soy' yo en Valladolid. Si me apuran en el centro de Valladolid. En ningún otro sitio he sentido la paz del hogar ni tampoco su azote inclemente, solo en un sofá gris que un gato ha deshilachado y que da a la calle García Lesmes, en el barrio de San Andrés, posiblemente la calle más fea de la ciudad y el lugar en el que «vivo y muero», que diría Corral Castanedo. El sol da al mediodía, llenando mi vida de alegría y de vitamina D. Desde ese lugar domino el mundo, porque domino mi mundo. Me domino a mí mismo. Cuando cierro los ojos sé lo que hay a la derecha y a la izquierda, al norte y al sur. Sé lo que hay detrás de esas casas, y de las que hay un poco después de esas y también después de las que aparecen más allá. Trazo el mapa exacto de mi libertad, que deja de ser una entelequia para convertirse en una posibilidad. Conozco sus códigos, sus miradas, doscientos tonos de gris y mil maneras de cruzar en rojo. He paseado sus calles en todas las direcciones y, en cada una, he visto todas las estaciones. He sido tremendamente feliz y enormemente desdichado. A veces miro para atrás y siento lástima de mí mismo. «Esto también pasará», recuerdo que pensaba por entonces. Luego miro al presente y siento un profundo agradecimiento. «Pero esto también pasará», me recuerdo, previsor. Porque en el futuro no estarán mis padres en la calle de al lado, a sólo un minuto de mí. Y entonces yo ya no seré yo. Y mi ciudad dejará de ser mía para pasar a ser un inmenso vacío al que jamás podré llamar de nuevo 'hogar'. Y Valladolid se convertirá en un inmenso orfanato con los mismos semáforos en rojo y los mismos tonos de gris, más uno nuevo, que seré yo mismo. Si la identidad se forja en un lugar, también en un lugar se pierde. Y caminaré bajo las farolas y los soportales buscando un cobijo difuminado por la propia sombra y por la propia pena.
«He vivido tardes de gloria y derrota en Santa Cruz, único sitio donde algunos hacemos las paces con el cielo»
Uno tiene una ciudad como tiene una madre. No se elige, como no se elige el color de pelo. Puedes conocer otras ciudades, incluso conocerlas muy bien. Pero nunca serán tu ciudad, y eso es a la vez un regalo y una condena. Porque el punto de partido solo puede ser uno. El mío es Valladolid, qué le vamos a hacer. No es la más bonita ni la más alegre. No es la más acogedora ni la más sensible. Pero da igual. Este es nuestro hogar. No la queremos por cómo es sino porque que solo en ella somos nosotros mismos. Y, aunque resulte extraño, uno ya se trata con cierta familiaridad.
Cuanto más viajo, más ganas tengo de volver. Luego, cuando lo hago, pienso en qué me pasa exactamente, si es miedo, si es amor o si es una excesiva dependencia de lo conocido, de aquello que se puede controlar. Pero no, yo sé que no es nada de eso y es todo a la vez, una sensación íntima de orden, de estar donde tengo que estar, de cumplir un designio sagrado, que es haber crecido en el lugar en el que me plantaron y al que pertenezco. Aquí sé estar. Sé hablar y sé callar. Sé a qué hora da el sol en la Acera de Recoletos y a dónde ir a leer el periódico sin que me molesten, rodeado de gente movida por idéntico anhelo. Valladolid no necesita que yo me explique ni tampoco que le demuestre nada, porque ya me tiene aprendido y aceptado. La ciudad y yo nos miramos como dos viejos que han pasado tanto tiempo juntos que no necesitan hablar para entenderse. No hay sorpresas, hay complicidad. Y esa es la forma más pura de amor.
He vivido tardes de gloria y de derrota en Santa Cruz, que es el único sitio donde algunos hacemos las paces con el cielo. He paseado por el Paseo de Zorrilla como en un desfile de viejos conocidos. He comprado libros en todas las librerías de mi ciudad. Y hay muchas. Eso es lo primero que aprendes cuando estás fuera. Que en resto de ciudades no hay librerías. Y una ciudad sin librerías no es una ciudad, es una sala de espera. He vuelto a casa por Panaderos, por Mantería y también por General Ruiz, cargado de maletas y de pensamientos, con la certeza de que no hay nada que no se pueda arreglar con un enclaustramiento lo suficientemente prolongado. He visto la Antigua y San Benito, San Pablo y la Catedral. He mirado el cielo, cada vez más alto. Y algo tendremos que decir de los soportales, que siempre parecen estar a punto de decirnos algo importante. Los de la Plaza Mayor, los soportales de Cebadería, Especería, Plaza del Corrillo, del Ochavo, Vicente Moliner; los de Fuente Dorada, los de Santa Ana, Manzana, Pasión o Ferrari. Los soportales de mi ciudad dan cobijo sin dar la turra. Y tienen algo contenido, como una emoción que se reprime. No es grandilocuente ni teatral. No se ofrecen: esperan. Y uno ha aprendido a mirarlos con la mirada del que sabe que la belleza no siempre brilla. A veces se insinúa. Y a veces solo se adivina.
Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. A mí me pasa cada día. Me pasa al pasar junto al hospital en el que nací, que hoy es la sucursal de un banco al que debo mucho dinero. Me pasa cuando suenan las campanas de San Andrés y al recorrer siete iglesias el Jueves Santo. Me pasa cuando veo a un comerciante fregar el trozo de acera que hay frente a su escaparate y cuando me acuerdo de mis abuelos. Yo crecí aquí. Pero lo más importante es que aquí me quedé. Eso es lo que te define, no es tanto el nacimiento como la elección. Y Valladolid fue mi elección incluso cuando no lo supe. Incluso cuando creí que me iba. Incluso cuando, de joven, soñé con trenes y mujeres con acentos distintos. Siempre acabé volviendo. Porque esta ciudad es el único lugar donde no me siento extranjero de mí mismo. Y hay algo casi religioso en vivir mucho tiempo en el mismo sitio. Empiezas a conocer la ciudad como se conoce un cuerpo: sabes dónde duele, dónde respira, dónde guarda sus secretos. Las ciudades también tienen articulaciones, cicatrices y órganos vitales. Y Valladolid, con todos sus achaques, sigue latiendo como un corazón noble que no se rinde. Yo la recorro como se recorre la memoria. No necesito mirar el móvil para saber que en Miguel Íscar una vez me enamoré. O que bajando de Parquesol tomé una decisión que lo cambió todo. La ciudad es un álbum de fotos en calma. Y por eso me niego a que cambiarla por otra. No es por nostalgia, sino por lealtad.
«Al final uno quiere morir donde se sintió vivo por primera vez. Porque la tierra no nos pertenece»
Hay ciudades que son un decorado. Otras que son un escenario. Pero hay una, solo una, que es tu casa. Y esa no se cambia. No se alquila. No se vende. Yo tengo la mía, y no me canso de repetirlo. Valladolid no es perfecta. No es la más bonita, ni la más amable, ni la más divertida. Pero no la cambiaría por nada en el mundo. Es mi ciudad y lo será hasta el último día. Tiempo después seré un recuerdo y algo después ni siquiera eso. Y todo esto que escribo será parte de otro recuerdo, tal vez ajeno. Por eso, cuando llegue el momento porque llegará, y ojalá me pille en el sofá, con la persiana medio bajada y un libro a medio leer no pediré grandes cosas. Solo eso: que me dejen volver al principio. Que me entierren aquí, en este rincón donde fui yo mismo. En este suelo de inviernos largos y cielos altos, donde aprendí a hablar, a querer y también a estar solo. No quiero que mis cenizas se esparzan por un mar ajeno, ni que se queden en una urna de catálogo. Solo quiero que vuelvan a la tierra de la que salí, junto a mis padres y a mis hermanos. Porque al final, eso es lo que uno quiere: descansar donde descansó. Morir donde vivió. Que me dejen donde me talen, como decíamos al principio. Porque ahí, entre las raíces invisibles de esta ciudad que me sostiene, quizá quede algo de mí. No en los huesos ni en las cenizas -eso se lo lleva el aire-, sino en la conciencia de haber vivido en el sitio exacto, en la tierra de mis antepasados y de haber cerrado el círculo. Y, sobre todo, con la certeza de no solo no haber querido ser de ningún otro lugar sino de no haber querido ser en ningún otro lugar. De haber hecho lo que me correspondía. Que es mirar esta ciudad a la que llamamos hogar en una tarde de primavera como pudiera ser esta misma.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión